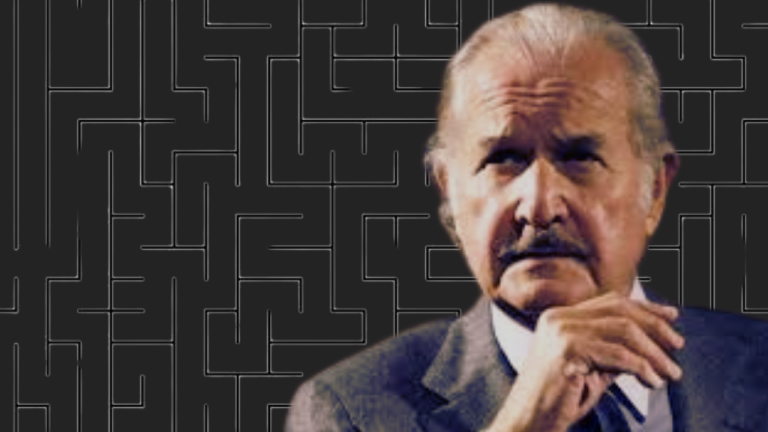El peso de la escritura
Escribir fue la voluntad, quizás, de un gesto de amor.
El último gesto de amor de quien reconoce
el deseo de retirarse del lenguaje
y se resiste a entregarse a ese deseo.
Eugenia Almeida. Inundación, 2019
*
[ejercicio sangriento]
Escribir, decía Bolaño, no es normal. Le parecía que era un ejercicio de masoquismo, y que lo interesante era leer. Cómo no estar de acuerdo con esas premisas, si escribir es como una sangrienta autoflagelación en pos de algo que no se sabe muy bien qué es y, en cuyo embate, casi siempre lo que se recibe es sal, polvo y ruinas de lo inasible. Sin embargo, más allá del gesto ciego que supone escribir, lo que de él resulta, es decir, la escritura, pero esta ya no como mecánica de inscripción, sino desde su autonomía de pesquisa, juicio y encarnación verbal, configura una materialidad con un peso tal que, en su singladura de sentidos, habilita el acceso a la identidad desnuda de la imagen-mundo. De manera que es cierto, escribir es un bochornoso gesto de escupitajo y porno-explicitación del yo. Ah, pero lo que de esa escena hardcore surge, lo que sale tras ese orgiástico palimpsesto de lenguaje-neurosis-&-alquimia, lo que salta de entre las ruinas como un hrön es, precisamente, y a un mismo tiempo, nuestra condena y salvación eternas. Porque la escritura, insisto, al margen de cuál sea su grotesco procedimiento, trae consigo aparejado ciertas criptografías quintaesenciales que nos restituyen en el habla; aquella que –acudiendo una vez más al mito– se presupone previa a la confusión de lenguas en Babel. O sea, que dicha restitución lingüística primordial trataría respecto de un habla edénica que cuando nombraba a las cosas, entonces, ocurría la imantada correspondencia.
**
[arqueología]
La escritura tiene un peso volátil. Es, dicho parafraseando a Virginia Woolf, un hecho que aparece desde su principio como una «criatura inestable». El peso de la escritura es, entonces, uno que contra-frena nuestra aniquilación ante el vacío, el silencio o la nada; pues, del enfrentamiento contra estos tres monstruos dependerá su polivalencia de menor o mayor levedad/gravedad. Porque la escritura mapea esos caminos incesantemente bifurcados por donde circula el texto.
Intertextualidad. Metaliteratura. Entreglosamiento. En fin, términos que en su conjunto o singularidad designan una nueva forma de producción, circulación y recepción de sentidos en torno a la literatura, e incluso, la estética artística y la dialéctica filosófica. Porque la escritura –que pasa a cumplir también una función crítica de búsqueda y hallazgos–, consiste en abolir todo afán de originalidad textual. Dicho de otro modo, la escritura es un “gusano troyano” que de madrugada entra en otro texto para canibalizarlo, destruirlo y reapropiarse de sus dominios. No hay escritor(a) que no tenga sus manos manchadas de sangre, por cuanto este procedimiento opera a la manera de una poderosa textofagia o canibalismo textual (cfr. Goytisolo).
Trenzado de voces, rebote, órbita de pez … es la escritura. Un gesto que se planta frente al agresivo avance del olvido o de la noche, cuando aplasta inconmovible los espacios que sin luz ni memoria entran en disolución. Pero la palabra, la imagen y el resto de abstracciones conceptuales en su cenit más axial, resisten. Hay un afán de seguir a flote, de lubricar la máquina que nos mantiene andando, a tientas, balbuceantes, y siempre escribiendo aún en las puertas del infierno.
Únicamente así, el olvido y la noche retroceden, se asustan un poco ante su misma monstruosidad, mientras conseguimos abrirle una cortada finísima o muy gruesa, qué importa, si no fisurarla por algún costado hasta que llegue el día y huyan las sombras (cfr. Ossott). Amplitud diurna, solar. Mástil que sostiene al navío aún ante el ya cantado y errante naufragio, es la escritura. La imagen-mundo, las construcciones monstruosas de la filosofía y cuánto más de la metafísica, son reinos que deben sus vastos dominios a la escritura. Pues son discursos no sólo fuertemente emparentados, sino sobre todo siameses en un mismo origen ficcional, especulativo, conceptual, cuya única gran matriz, oceánico vientre, es el lenguaje y su gesto escritural.
Pido palabras, denme letras… Continuidad de los parques (Cortázar), El jardín de los senderos que se bifurcan (Borges), Nota al pie (Walsh)… Todas estas son piezas narrativas que evidencian una literatura que no se conforma con contar, sino que, siendo lúdica, ensaya el encantador despropósito de ser asesina de sí misma, en cuanto procedimiento de autofagia. Se pone en marcha, entonces, a lo interno de su anatomía: un poderoso y muy subrepticio aparato crítico. Digamos que es como el movimiento del tao: un volver. Pues, llegar significa regresar. Girar la manija. Enfrentar los espejos de la nostalgia: búsqueda y retorno al útero, tan sólo para aguantar su peso y saber, de este modo, muy tarde por qué escribir es «el peor de los oficios» (Gustavo Pereira).
Como quiera que la existencia nos desgarra, el tiempo nos deja perplejos, y la guerra entre el ser y la nada nos obliga a tomar partido; entonces, la escritura, la imagen y el reino de las abstracciones más puras, son las únicas burbujas de oxígeno que aparecen tras el hundimiento. Escribir, crear, sistematizar, son verbos fundacionales que nos constituyen a la hora de intervenir en el vacío, en su caos y sin sentido. De modo que a partir de esta mecánica que ordena, clasifica e instaura lógicas, metáforas y/o sensibilidades, se levanta una robusta estructura que sostiene el lenguaje, misma que cada tanto necesita reformatearse, dado que, de lo contrario, en vez de tributar al ser comenzaría a replicar la nada.
Es vivir contra morir, como inscribiera en su poética Gustavo Pereira. Porque en el principio todo estaba desordenado y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios [el Verbo] se movía sobre la faz de las aguas… Siendo así, si aceptamos sin chistar el mito judeo-cristiano, que es –junto a la maquinaria griega– nuestro influjo cultural occidental, entonces, no habrá problemas en confesar la primacía con que las palabras, las imágenes o ideas, cualquiera sea su soporte y lenguaje, dan fundamento a la materia, la cual –como registra la crónica bíblica– anterior al lenguaje la materia estaba suspendida en la nada (abyssus): donde únicamente puede haber o silencio o paradoja.
La gran pregunta sartreana: ¿por qué lo que hay es el ser y no más bien la nada?, sigue atormentándonos con brusca vigencia. Y cuya posible y muy válida respuesta se halla, retrospectivamente, contestada por Heidegger: porque existe el lenguaje. Pero no cualquier lenguaje, sino el lenguaje poético, entendiendo que este es uno que todo lo permea, es decir, desborda estructuras creacionales, categorías y/o géneros. La nada, así propuesto, tiene como equivalencia a la penuria, al descampado, indigencias o la tan manoseada intemperie. En cambio, el SER-Dios-Verbo es la Poesía, más precisamente LO Poético en su espiritualidad más amplia, totalizante y abarcativa, concéntrica y centrífuga, expansiva. Principio y el último de los fueros desde/por el cual dar la batalla. Y es que Heidegger, como todo buen occidental, rechaza el silencio de la cosmogonía oriental y prefiería la paradoja que también se produce en el fondo-fondo del Todo.
Silencio y paradoja son, en otras palabras, las dos variables que en el sustrato tiemblan y se funden. De manera que el ser se hace presente en cualquiera de estos gestos o movimientos, en la medida que silencio y paradoja se igualan en el instante justo de meter la cabeza en lo más oscuro de la caverna humana. Decía entonces que para la cosmogonía oriental la actitud frente al abismo es el recogimiento, el retiro y el silencio: «…cuando se nombra el tao, el tao desaparece»; es esta una de las primeras enseñanzas de Lao Tse. Por oposición, la visión filosófica occidental apuesta por la paradoja, la perplejidad, el extrañamiento, siendo todo ello movimiento, paroxismo, epifanía o exaltación, pero nunca quietud.
Nace así la imagen, la metáfora, y más allá, la patáfora bajo el peso polivalente de la escritura. De tales materiales mínimos –si se quiere– eclosiona la Poesía, LO Poético-Dios(es). Ese Algo que se movía sobre la faz de las aguas, en el principio, cuando todo era tinieblas/vacío/la nada. Un planteo que de visu se torna contradictorio, (a)lógico, falaz, o a lo sumo performático y dialéctico, pero que cesa cuando se asume la función-operatoria-utilitaria del mito, esto es: la infinita necesidad de ficción (Cioran). No obstante, tampoco cualquier ficción, sino una conceptual y altamente especulativa. Creo, en todo caso, que la cosmogonía oriental está más cerca de la verdad, en el sentido de que hay un acceso al todo muchísimo más desprovisto de ficción.
Dicha pulsión ficcional, digamos, le es inherente al lenguaje en general, y a la palabra oral o escrita en particular, en la medida que nombrar el mundo de las cosas sensibles, pues no alcanza para que se produzca su apropiación y el tan pretendido sojuzgamiento y acceso a la verdad de la materia desnuda en su inmanencia ontológica. El lenguaje, ya se ha dicho, no es transparente, sino que son más sus zonas opacas y oscuras, sus pliegues, eso que lo constituye. Él, el lenguaje, es en sí mismo cazador, trampa y presa. Asume tal y cual eslabón de la metáfora de acuerdo con sus emplazamientos, enunciaciones, permutas, desautomatizaciones, y por qué no, según la plusvalía que tácitamente se abroga cada texto venido al/en mundo-imagen mediante el doloroso parto de la escritura.
Conforme Derrida, ni materia ni consciencia son anteriores al lenguaje, sino que este es el origen del Todo, aún del SER; cuyo Espíritu en el principio yacía sobre la faz de las aguas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo (vacío), de modo que, en la construcción del relato fundacional, ciertamente, lo que hay es lenguaje, escritura, texto, entre-glosándose en una unidad monolítica de sentido, que nos tranquiliza. Lenguaje-escritura-texto es nuestra prótesis para evitar el derrumbe, nuestro fármaco para no enloquecer, nuestra máxima ficción que aspira a ordenar la totalidad del caos primordial. Lenguaje, casa de ser –dijo M. Heidegger–. Lenguaje: lugar donde reside el ser, siendo el ser mismo; riesgo que al decir hace presente el mundo-imagen con saña y cierta herejía.
En suma, quise con estas líneas (d)escribir un pequeño asomo sobre por qué tomar la palabra, y no su revés: el silencio. No lo sé del todo, pero intuyo el reto que comporta semejante porfía. En desquite, intento señalar los insospechados derroteros por donde la escritura echa a andar y circula, entronizada por cierto orden predictivo que sólo consigue dictar el anónimo azar, como aquel grito de pájaro oído por Montejo y que, desde entonces, tampoco hemos sabido qué hacer con él, con ese grito, salvo anotar su imposibilidad de notación.
***
[apostilla]
Sergio Pitol, dice Villoro en su ensayo Mente y Escritura, vivió convencido de que no hay mayor estímulo para la mente que la enfermedad. Que, a partir de dicho estado febril, entonces, su proyecto literario consistiría en escribir como si yo no fuera el otro, el del recuerdo. Desconfía de su memoria a la hora de escribir. Ni el yo ni el otro, sino un personaje enteramente ficcional. Es decir, una escritura neutra, deshidratada, un cuerpo exhibido tras su tanatopraxia; y sólo a partir de ahí, intervenir desde la memoria hasta provocar una realidad imaginaria, paradójicamente, más real. Pero cuando la enfermedad es una neuropsíquica: ¿qué pasa en el cuerpo?, ¿acaso, en el revés de esa misma lógica, surge algún estímulo físico que haga de la escritura un resultado de espasmos? O lo que es lo mismo, volviendo a Virginia Wolf, la escritura como un hecho desbordado de criaturas inestables. Cabe asimismo otra infinidad de angustias, por ejemplo: ¿es la escritura una suerte de péndulo, cuyo extremo reproduce las formas de un puñal? ¿Y si el lenguaje en vez de casa es también desalojo, compulsión anímica, lanzamiento hacia un no-lugar? No parece haber respuestas que satisfagan semejantes desvelos. Lo que sí se asoma válido decir es que escribir es la mágica enfermedad (Sanoja Hernández), un gesto que quema (Bolaño), la íntima desmesura (Crespo) de un equilibrista que camina lento sobre un alambre de púas (Renzi). Y, pese a todo, la última forma de religión que nos queda (Montejo).
Raday Ojeda
Poeta y ensayista venezolano. Especialista por la Universidad Nacional de las Artes en Producción de Textos Críticos y Difusión Mediática de las Artes (Buenos Aires, Argentina, 2010). Obtuvo becas académicas otorgadas por el Ministerio de Educación y por la Fundación “Gran Mariscal de Ayacucho”. Es autor de Plaquette de poesía [fragmento] (2008), Tinaja de oscuro paisaje (2009) y La violenta maquinaria del olvido (2022). En 2021 resultó ganador del Premio Nacional de Literatura Stefania Mosca. Sus ensayos pueden leerse en el blog Los artefactos líquidos.