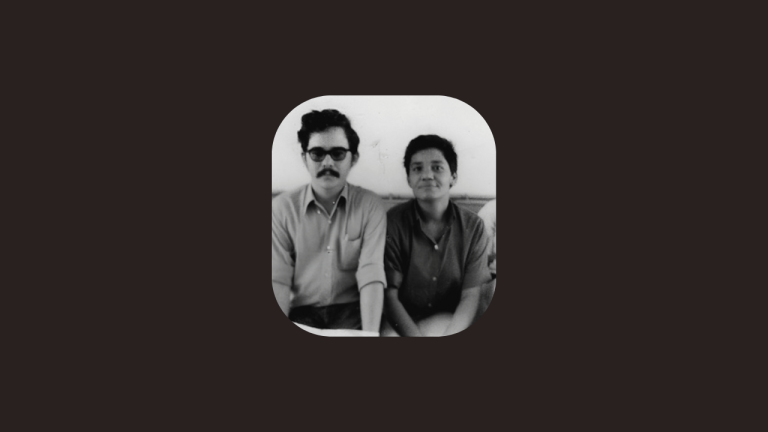La mercancía: transversal, omnipresente, omnipotente
Mercancías, de César Panza, es de los poemarios que aparece de lustro en lustro como hallazgo y encuentro afortunado. Es de esos libros donde el tema va del todo hacia cada una de sus partes. El tema general está en la mínima expresión de los postulados de sus partes. En el caso de Mercancías, la elección del tema central, unitario, se compromete profundamente con el logro estético. La reciprocidad entre las partes y los niveles estéticos: el tono, la lírica y la estructura. Su temática pugnada, trabada, esculpida de esa manera requiere de un compromiso para dar cuerpo a la estética de la mercancía del capital, si pudiera decirse; lamentablemente, el mayor ícono de este mundo. Mercancía como representación, como síntoma. El fetichismo de la mercancía con la alienación del consumo y la mercancía del fetichismo. La mercancía pragmática, la que nos entra en la vida cotidiana, en las facturas, pero inicialmente durante la infancia, en las propias vísceras lo vivido, en el camino de formación que determina tu relación con lo real. Y el poderoso determinismo del dinero como valor de trueque, su poder invisible en nuestras vidas. Este poemario, en su crítica del discurso mercantilista, llega a una verdad lógica: la ley del valor y de cambio, la del modo de producción y de consumo, y su impacto en la gente, como yo íntimo y como masa. Desde lo más personal o autobiográfico se arraiga al colectivo en la experiencia globalizada, integral y universal.
Este poemario se desborda en referentes que ubican el contexto, una época con sus productos, su historia y contradicciones políticas, sociales y culturales. En síntesis, ese panorama se dibuja como una calle ciega que pareciera obligar a una salida hacia el absurdo; pero es matizada con su humanismo que se piensa a sí mismo como un cambio de sistema.
Para calificarlo más que clasificarlo, o al menos ubicarlo, hay que contar con varios conceptos. De manera general están: su humor negro, su lucidez, el impulso de deconstrucción ideológica, una especie de materialismo, de pragmatismo pero con una filosofía o metafísica sutil de lo concreto, la naturaleza intelectual de la teorización abstracta y universal a la vez, la relación entre lo abstracto y lo concreto, el flujo subconsciente en la construcción lírica, una forma de jerga psíquica construida en imágenes elaboradas pero desde la desestructuración sintáctica de la lengua, la arquitectura general sólida e imponente, la estructuración estrófica como arquitectura del contenido, los juegos constructivos modulares, el constructivismo en los versos y en las partes, los epígrafes enmarcados como corpus teórico, la sonoridad supractual, el estilo narrativo y lleno de prosaímos.
Entre sus particularidades y propuestas propias, unas de las cosas que llama la atención es su espíritu concretista, pero en su sentido amplio, no en el sentido de la estética visual de la poesía brasileña concreta o del neoconcretismo. En ese sentido parte de ciertos elementos de esa poética, si los aislamos. Es la vida material y su imperativo. Por eso su realismo es cervantino, por su visión concreta de la realidad directa de las cosas. Esta sería un ars-concreta. Es como cierta poesía de Ferreira Guller y Reynaldo Jardin diciendo: vean la cosa, está ahí pura y simple, no le añadiremos más. Los brasileños hicieron de esto una bandera, una especie de materialismo positivo. Solo que César Panza, por una parte, sí precisa de un barroquismo expresivo y también en él la materia se enuncia en su esencia envilecida, la de objeto de uso enajenante donde se incorpora al sujeto mismo, mimetizado en la materia mercantilizada. En ese sentido va de lo concreto a algo más específico: la estética de lo cosificado, la deshumanización del hombre. El hombre-cosa, la máquina-humana, el humano-máquina. Pero yendo más lejos, Mercancías nos apela diciendo: aquel objeto de producción y consumo cómo determina nuestras miradas. Por eso el punto de vista crítico es necesariamente ideologizado partiendo del acorralamiento ideológico. Quizá también tenga de la impronta de la generación Beat, de lo que parte esta, la crítica a los valores de vida norteamericanos. Pero termina en otro humanismo más básico, e incluso religioso en el sentido profundo y militante.
Sobre el esquema base del poemario, y sus códigos
A César Panza, cuando le pregunto por el esquema base desde donde se construye la arquitectura general del poemario, es decir, el modelo físico-matemático, me explica:
“Surge de una lectura a un dossier sobre guerra y economía, en donde se considera a la sociedad como un circuito de parámetros concentrados, no hay gente, ni patria, ni cultura, sino almacenes, consumo y fábricas. Manipulable como un sistema mecánico o eléctrico de control, o como un modelo biológico de fármaco-respuesta o como la industria «cultural» de la cual los Cisneros & Youtube son elementos de consumo”.
Me ha dicho igualmente que es “oculto” ese esquemabasal o de apoyo. En efecto, los capítulos en los que transcurre el devenir del libro son dos: “Parámetros concentrados” y “Parámetros dispersos”. Y el índice del libro se da como “Inventario”, dividido a su vez con los símbolos matemáticos de ∑: sumario o la suma finita, y el integral ∫: la suma infinitesimal. Del primer grupo surgen las hipótesis y las paradojas filosóficas. En el segundo grupo caen por su propio peso los cuerpos sólidos, pero donde igualmente se intercalan con fuerza propia las paradojas de lo humano.
Este esquema utilizado por el autor no es gratuito, tampoco sus códigos en los enunciados explícitos en los poemas. Lo curioso es que al final lo que importa es que todo esto, cerebral y abstracto en tanto lenguaje lógico, sirve para reconstruir el modelo estético en tanto metáforas expresivas e imaginario simbólico, en tanto crítica, ironía y humor negro. Por eso su objetivo es ir plantando las paradojas de las relaciones abstracto-concretas que se manifiestan en el pensamiento, o aplicadas en suma al modelo social de vida al que estamos sometidos.
En este punto se me hace muy conveniente la explicación personal de César, un tanto mágico realista, o mágico científica, si pudiera decirse:
“Los signos es cuestión denotan dos facetas de la suma, una finita (sigma) y la otra infinitesimal. Los Parámetros concentrados (lumped parameter) y los Parámetros distribuidos: la contraposición entre una descripción de un sistema a través de una topología (red) social discreta, de individuo (yo) resaltante y representativo, y la otra, la continua, donde el misterio de la insignificancia pasa a la >masa< crítica y un punto solo significa si se suma «infinitas» (∞) veces más, distribuido en el espacio, multitudinario, plural, dinámico y considerable como las formas del fuego, que en un adolorido modelo de >individuo< (medicado, llorón, y concentrado solo en sí mismo en la esquina de un container). Ejemplo, hay en todo ello un principio poético de cálculo Newton-Leibniz donde la perplejidad del paso de lo discreto a lo continuo plantea otra «medida» para las máquinas-mercancías que somos: cambio de cantidad en cualidad”.
Los poemas del capítulo “Parámetros concentrados”
Acá iremos poema por poema en una referencia breve.
El poema “Helados” hace camino sobre la crianza y la educación. En él dice que se desaprende lo que es el vivir. Se aprende es a “servir” de cierto modo, a competir, a robar. Se aprende a ser teniendo / a tener sin ser. Nos habla de la relación del niño no solo con las cosas sino con el tiempo, otra fase del aprendizaje vital: se aprende a perder o matar el tiempo. En el poema también se trabaja con la ironía los símbolos nacionales o del profesor pantalla: la TV, la ideología manipulante de las noticias y comerciales: que aprenda el niño a desear y frustrarse. Igualmente, se habla del veneno o la “droga completa”, el azúcar, y lo que está detrás: toda mercancía es lo intrínseco del dinero. Aunque para narrar el recuerdo de estos hechos puntuales se desdobla con una especie de flujo subjetivo, es la psique con su imaginería infantil la que narra.
El poema “Nintendo” habla de jugar, también desde la pantalla, con países reales que tienen guerras presentes o futuras: Sarajevo, Yugoslavia. Detrás, con el aprendizaje mecánico de los juegos simbólicos de asociación manipuladora, está la libertad. En fin, la intervención cultural y política de los juegos computarizados para niños, con su alta factura técnica. La ideologización profunda desde las relaciones simbólicas de contenido. El azar, que no es tal, del juego, esa es la libertad a la venta.
El poema “Fármacos” habla de la lucha interior, del proceso de pérdida de la voluntad del adulto medicado, de una felicidad medicada, en contraste con la droga del azúcar del primer poema de la infancia: Todo el mundo sonríe sus miligramos / Sí, miligramos / aprobados por sus dueños.
El siguiente poema, “Automóvil”, instaura la imagen de la extensión del cuerpo hacia máquina. También con sonoridad hip-hop o como rapeando la rima. Y el juego de palabras, con estrecha relación con la semántica, aquí es el absurdo: de gime chispa abajo tope golpe abajo / de grito llama arriba tope golpe abajo.
El poema “Libros”, partiendo de la propuesta robinsoniana de que el aprendizaje y ejercicio de la escritura prepara para la lectura, incorpora la problematización de la figura del autor y la persona como entes reales, como juego pessoniano de autoría que fabula el mentir, con la identidad en el sentido de la ficcionalización del autor, del testimonio como autoficción. En conversación con César me ha dicho en mejores palabras: “como crítica a esa filosofía europea, traída a América por la izquierda, donde no hay sujeto real sino de dominio. Wenceslao Roces es traductor de Hegel y Cassirer, alienación de la que solo Robinson nos podría salvar, por ser nuestro”.
En el poema “Valor” aparece la Ley como suprainstitución: Principal Organismo de la Apariencia Necesaria / Tierra y Leyes que en Régimen Federal. Se habla de la relación Tierra y Ley. Se toma el tópico histórico de la Guerra Federal como referente inscrito y a la vez suscrito a lo actual: hoy es la guerra del cambio / la guerra de los que nos esconden de las cosas /hoy es la guerra de esto es lo que vale / la guerra que oculta el brillo del trabajo / hoy siempre es la guerra del menos. En la lírica se apela igualmente al juego lógico-fonético, o al menos con un efecto lógico: acreedores acreedores ¿ acreedores crees acreedores ? acreedores ¿ acreedores descrees ? acreedores acreedores.
El poema “Mundo” es más complejo. Habla de la relación circular mundo y objeto, cuando debería ser el mundo lo que nos enseñe qué comer, qué trabajar y cómo hacerlo. Pero es el mundo el que calla y el objeto el que manda. Son los objetos quienes echan fuera al mundo.
El poema “Maquina” con mucho humor negro y juegos que simbolizan el lenguaje maquinal, el hombre ha vuelto a la máquina o a las mercancías creadas por la necesidad… que: piensa esta máquina necedad / necedad de la máquina que digo: / Amo al cielo que no veo. La máquina, repitiendo todo fatalmente, pero este hombre pasa un tránsito que recupera su ser-humano.
Los poemas del capítulo “Parámetros distribuidos”
En el poema “Yesquero”, ahora las cosas hablan a la inversa, se llenan de concretividad, de luz, de sentido orgánico, personal, sensible. Hablan en su mismidad poética. Humanizados, poetizados. Ahora es el fuego como vitalidad, esencia. Acá habla el valor de uso. Acá hablan los objetos de los que el ser humano se adueña.
El poema “Ciencias” especula sobre el hombre como cuerpo físico, como materia y movimiento, pero hecho de necesidad ante la ley de ofertas del mercado. El hombre transformador de las cosas, los objetos y valores creados, los que consume y produce.
El poema “Washington” alude al rostro del dólar con una imaginería rica y abundante, un saber de fondo, estableciendo un diálogo con personajes alegóricos y referentes históricos a modo de fábula, porque el mensaje de aprendizaje es milenario: Así que démosle a Washington lo que es de Washington / mientras podamos / y vayamos construyendo una Galilea Americana /donde nuestras cosas empiecen a llevar otro nombre.
El poema “Agua” hace de cierre,porque en el recorrido humano en la sociedad ella cierra el arco de toda vuelta, de todo regreso. Esta vez con sonoridad de copla y décima, con rima tradicional. El agua es el símbolo absoluto de la vida, esperanza y bandera, y a la vez de otra mercancía absoluta:
Cerrando el arco de la vuelta
En el momento en que el ser se hace
Mercancía:
Hasta la vida
Es
Mercancía.
Porque lo que la sostiene
También se compra.
También se vende.
Y por eso
El círculo y vuelta del agua
Es rueda de privilegio.
Nos cae a todos por igual.
El desenlace: el devenir
Este libro, en su trabajo de cierre y desarrollo controlado narra un cuento, un devenir, un trayecto. Enuncia elementos de una imaginería donde el sentido impera. Pero no hay aquí especulación ni juego abstracto con el sentido. Cada poema es un experimento formal y una canción por sí mismo, como el poemario entero en sus dos partes. No son los objetos concretos a los que canta, esos elementos simbólicos escogidos con realismo de una realidad son la relación entre ese objeto y la idea que él propone. De esos planteamientos generales e ideas específicas llega a las cosas, pero por la vía inversa, y por ende, la crítica. Por eso se va del Mundo a la Máquina, de la Máquina al Mundo, constantemente. De este modo se incluyen las especulaciones, las teorías, las paradojas que cruzan de una parte a otra. Los elementos cristianos y científicos unidos acá no son una paradoja; como dice el mismo César; el poemario trata de no ser: “un libro de conciencia aislada, experiencia de abandono y ciego camino a la digestión de una bestia que anestesia a su alimento”.
[Versión reducida del prólogo a la edición del poemario Mercancías de César Panza, publicado por la Fundación Editorial El perro y la rana en 2018.]
Coral Pérez
Licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Editora y pintora. Ha publicado crítica y ensayos literarios en revistas, y las monografías: Ida Gramcko: lo emotivo lúcido (2006), Vicente Gerbasi: relámpago extasiado entre dos noches (2007), y Alfredo Silva Estrada: poesía en proceso, laberinto en expansión (2009). Participó en la exposición colectiva de artes visuales: “Arte y literatura: vínculos y afinidades” (2016). Entre sus poemarios se encuentran Tierra sin voz (2010) y Voces de piedra y agua (inédito).