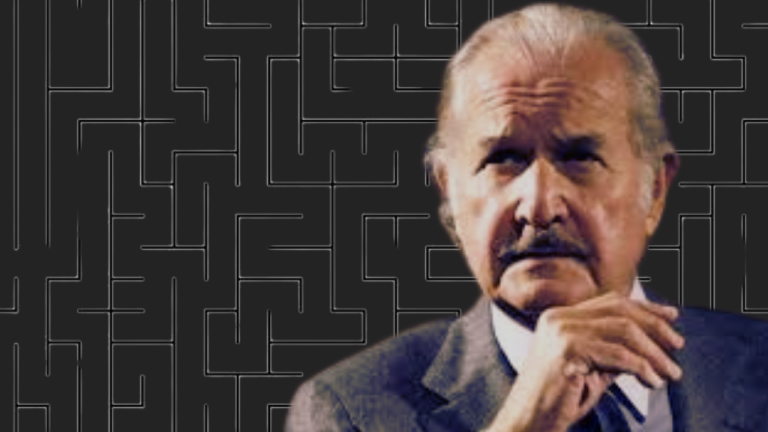La arqueología del beber
Bebo porque el alcohol pertenece a mi leyenda, y sin leyenda no se pasa a la historia.
Antonio Machado
Mientras Santiago pega carreras con un balón de futbol por los jardines del Centro La Estancia, leo en el FB de mi pana Jasmil Mendoza un meme que dice: “Si usted no tuvo un bar donde le tenían cuenta, usted ponía la música y lo dejaban quedar después de cerrar, fracasó como borracho”.
Haciendo memoria voy poniendo en marcha mi propia arqueología del beber, que sería como una exploración del discurso etílico y su territorialidad consustancial: el botiquín, la taberna, la taguara. Algo así hizo Michel Foucault con el discurso médico henchido de prestigio y autoridad, cuyo lugar discursivo correspondió al hospital y el laboratorio con sus respectivas enunciaciones (o decires, digo yo) eso que Foucault llamó “el átomo del discurso”.
Tener cuenta, poner música y quedarse después de cerrar son parte del amplio campo enunciativo de un bebedor de prestigio y autoridad, asunto que en última instancia se resuelve en el átomo indivisible de tener crédito. En los primeros años ochentas la desaparecida barra del Salamanca, en La Candelaria, me dio un par de cervezas a crédito cuando me iniciaba en las artes del diseño gráfico en los talleres de la tipografía Olimpia por los lados de San José.
Desde esos años para acá corrí con la fortuna de cerrar, tener cuenta y poner música en algunos bares memorables, cosa que según yo, tiene que ver más con la vivencia de una copa inolvidable que con éxitos y fracasos, yunta por lo demás casi siempre inquebrantable.
Una vez tiré un fiao en el bar Corazón de Jesús, al final de la calle Guaicaipuro de Los Teques, no pude honrar esa deuda porque lo cerraron poco después. En cuanto al bar La Oficina, por más camarada que fuera Simón, nunca bebí a crédito, aunque sí lo cerramos y lo cantamos hasta la saciedad.
El botiquín más viejo de Puerto Píritu, frente a la plaza del pueblo, llegó a tener más de 60 años. Fue un regalo que me hizo mi compadre Rafael Mérida. El dueño de ese bar, el gran Cerepe, tenía la virtud de brindarnos varias rondas en la barra de tosca madera pulida por el tiempo, mientras echaba cuentos y como si fuera poco, llegó a obsequiarnos su fantasma.
Más arriba de la niebla entre Pozo de Rosas y Laguneta de la Montaña queda Matapalo, bar de don Hilario Manso, que si está de buenas te cuenta cómo vivió el asalto del arsenal de El Garabato que habían montado las FALN en las montañas de San Pedro de los Altos. Por cierto que el próximo 28 de octubre de 2018 se cumplen 54 años de ese ataque. En Matapalo poníamos música hasta que Peñita le clavó a la rockola un aparato que llaman aipod. Desde entonces todos los discos de 45 RPM pasaron a un depósito, hasta que Gino González los vaya a buscar. Esa promesa la hizo en pleno paro petrolero de 2002 y todavía no ha cumplido.
Más que cuenta abierta, la familia Manso lo que tiene abiertos son los corazones. En una oportunidad en que el alcohol se convertía en resentimiento, un tipo con carro nos dejó el pelero por diferencias irreconciliables (algo que los semiólogos llamarían quizás “disputa por la hegemonía discursiva”), Elí Briceño y este humilde cronista que está aquí quedaron varados en aquel paraíso de las alturas. Más complacidos que ofendidos seguimos allí hasta cerrar el bar como Dios manda. José Manso, alias “el Coco”, nos dotó de una lámpara de incandescente miche que iluminó el regreso que hicimos a pie en aquella noche cerrada por la más profunda oscuridad.
Por los lados de Carrizal, había una cancha de bolas con taguara incluida que llegó a pertenecer a mi hermano Harry Gutiérrez. Allí me vi impedido de pagar trago alguno. En una ocasión en que un comando sueñero intentó formar una efímera comuna de cañicultores allí, Harry me confesó que vendería el botiquín porque entendió que el lado sobrio de la barra no era lo que podríamos llamar vanidosamente su “campo enunciativo”, el sitio de su “práctica discursiva”, la zona de su “materialidad textual”.
Decía al principio que junto a la cuenta abierta, poner música y cerrar el bar hay otros signos de esa semiosis etílica de los auténticos bebedores. El prodigioso Bar Garúa, de mi amigo Wicho, es en sí mismo como un añejo elixir materializado en el tiempo donde el acto de sacar su propia cerveza de las cavas erige profundos significados.
Vale la pena advertir que no hay misterio en esta ciencia de la arqueología que estudia ebrios monumentos, antiguas dolencias del corazón, “el vino de la vida, el alma de los héroes” como dijo un poeta. “Lo que hay que tener –aconseja Roque Dalton– es humildad, metodología de la desventaja, la más sutil de las canchas”.
* Este texto es parte de la serie «Crónicas de botiquín» de Rúkleman Soto.
Rúkleman Soto (Ciudad Bolívar, 1961).
Periodista, ilustrador, caricaturista, muralista, comunicador popular. Premio Nacional de Periodismo 2021 y Premio Aníbal Nazoa 2021. Es docente de la Universidad internacional de las Comunicaciones (Lauicom). Devoto de bares, taguaras y tugurios parroquianos y populares. Desde hace 20 años se dedica a escribir crónicas de botiquín y después no sabe dónde las guarda, ni dónde publicarlas si las consigue. Otros premios: Premio Crónica Comunal Hercilia Chico 2017 Municipio Guaicaipuro; Bienal Municipal de Literatura. Municipio Guaicaipuro Mención ensayo 2017; Premio Eduardo Sifontes de Literatura, Universidad Bolivariana de Venezuela, mención Crónica (2009).